 ¿Nuevo ciclo de políticas educacionales?
¿Nuevo ciclo de políticas educacionales?
Ha ido abriéndose paso la idea de que el ciclo de cambios estructurales, búsqueda de nuevos paradigmas y grandes reformas institucionales debe dar paso ahora a una estrategia sostenida de mejoras en los procesos de enseñanza a nivel de escuelas y salas de clase
José Joaquín Brunner, 13 de abril de 2025.
Últimamente vuelve a producirse un clima de acuerdos político-técnicos en materias educacionales. Es un cambio importante. En vez del ambiente crispado, lleno de controversias y sin soluciones a la vista, aparecen ahora una serie de iniciativas que cuentan con respaldo transversal.
Así, por ejemplo, a las voces que venían reclamando correcciones y mejoras al Sistema de Admisión Escolar (SAE), se agregó en días recientes el Informe de Recomendaciones consensuado por una Mesa Técnica convocada por el Ministerio de Educación. Este propone un conjunto de medidas para garantizar que el sistema funcione más acorde con las expectativas de la gente que, al momento, desconfían de su funcionamiento.
En efecto, según un estudio de la Universidad de Chile (CIAE) de marzo pasado, predominan “actitudes negativas hacia el SAE, asociadas con desconfianza, desempoderamiento y un sentimiento de descualificación”. Es considerado poco transparente. Muchos padres tienen una sensación de pérdida de control sobre un aspecto tan vital como la educación de sus hijos. Y, si bien se valora su carácter tecnológico, es percibido como un sistema frío e impersonal insensible a las necesidades particulares de cada familia/niño.
Para un sector importante de la sociedad que aspira a una educación de excelencia para sus hijos, el mayor reproche al nuevo sistema es que desconoce el esfuerzo meritorio de sus hijos y anula la principal vía de movilidad social hacia los rangos superiores de la sociedad.
La Mesa Técnica aborda este tema y otras fallas del SAE, cosa que hasta hace poco era considerada un tabú. Esto, a su vez, provocaba una reacción extrema en sentido contrario: la abolición del SAE. En cambio, ¿qué plantea el comité técnico?
Por lo pronto, reconoce que este sistema puede avanzar hacia su consolidación a condición de que se implementen las necesarias modificaciones.
Ante todo, propone fortalecer los esablecimientos de alta exigencia académica, permitiéndoles—a lo largo de país—seleccionar a partir de séptimo básico a un porcentaje de sus alumnos sobre la base del rendimiento académico previo. Esto reintroduce el principio del mérito (esfuerzo), devolviéndole a la educación su lugar como un agente de esperanza en la sociedad. De cara a la materialización de este principio, convendría profundizar el consenso logrado por la mesa técnica, restituyendo el esfuerzo como un elemento axial del campo educacional.
Otros elementos valiosos propuestos son fortalecer los proyectos educativos y de convivencia de cada colegio; expandir la información y el conocimiento entre familias y escuelas personalizando la relación entre ellas; flexibilizar las reglas del SAE para atender casos excepcionales frente a los cuales el algoritmo es insensible. Y, en general, mejorar la usabilidad y la legitimidad del sistema en sintonía con las comunidades y no solamente como un dispositivo técnico de racionalización de las opciones de estudio.
Un segundo frente donde puede observarse una emergente voluntad de revisión y mejora es el de los SLEP, cuyas fallas de diseño e implementación son a esta altura evidentes. Un grupo plural de trabajo convocado por el Centro de Estudios Públicos dio a conocer, a fines del año pasado, una propuesta para fortalecer la arquitectura y gobernanza de la Nueva Educación Pública (NEP). De entrada, descarta una vuelta atrás a la administración municipal de la educación. En vez de una contrarreforma, identifica falencias en el diseño e implementación de la NEP y propone medidas para su mejoramiento. En particular, advierte dificultades en la articulación con las instancias de aseguramiento de la calidad, la gestión de personas y dotaciones de los SLEP, y en su gestión administrativa y financiera.
A fin de superar estas deficiencias sugiere medidas para favorecer la gobernanza de la NEP, retener talentos evitando su politización, reforzar los liderazgos directivos a nivel de establecimientos, ampliar el trabajo en red, reducir la excesiva centralización y burocratización y dotar a los SLEP de una gestión más eficaz y a los colegios de mayor autonomía para manejar sus recursos.
Habría otros ejemplos adicionales del clima de acuerdos político-técnicos y de cooperación entre actores estatales y privados en el ámbito de la educación. Ha ido abriéndose paso la idea de que el ciclo de cambios estructurales, búsqueda de nuevos paradigmas y grandes reformas institucionales—que predominó en la década pasada y hasta los debates constitucionales al comienzo de la presente década—debe dar paso ahora a una estrategia sostenida de mejoras en los procesos de enseñanza a nivel de escuelas y salas de clase.
Esta estrategia buscaría consolidar el sistema mixto consagrado en nuestra legislación y corregir deficiencias de diseño e implementación de algunas reformas del anterior ciclo, tal como ocurre con el SAE y los SLEP. Y avanzar con energía hacia el nuevo ciclo. No significa ninguna clase de conformismo con el actual rendimiento del sistema, ni menos bajar sus exigencias. Al contrario, la estrategia debería elevar las aspiraciones y metas en temas de formación de docentes y calidad de las oportunidades de aprendizaje ofrecidas, especialmente en las áreas de comprensión lectora, razonamiento matemático y científico, ética de la responsabilidad y la convivencia.
Todos los esfuerzos deberían orientarse a fortalecer la educación provista por municipios, servicios locales y colegios privados subvencionados de todo tipo. El mejoramiento de esta educación—que es supervisada, regulada, evaluada y financiada por el Estado—debe ser la prioridad absoluta de las políticas y de los actores del sistema.
Significaría trasladar el foco de esos esfuerzos al interior de los colegios y las salas de clase, preocuparse seriamente por la profesión docente y restaurar un clima de autoridad, seguridad y convivencia que estimule los aprendizajes. Supone robustecer la autonomía de los establecimientos y la diversidad de sus proyectos educacionales, junto con apoyar las funciones directivas, alivianar la presión burocrática, restablecer las confianzas e incrementar la cercanía con las familias y comunidades.
Cabe esperar que las candidaturas que próximamente disputarán la conducción del gobierno se comprometan—cada uno en su propio lenguaje y según su visión del país—a impulsar este nuevo ciclo de políticas educacionales basado en acuerdos y la colaboración entre el Estado y la sociedad civil.
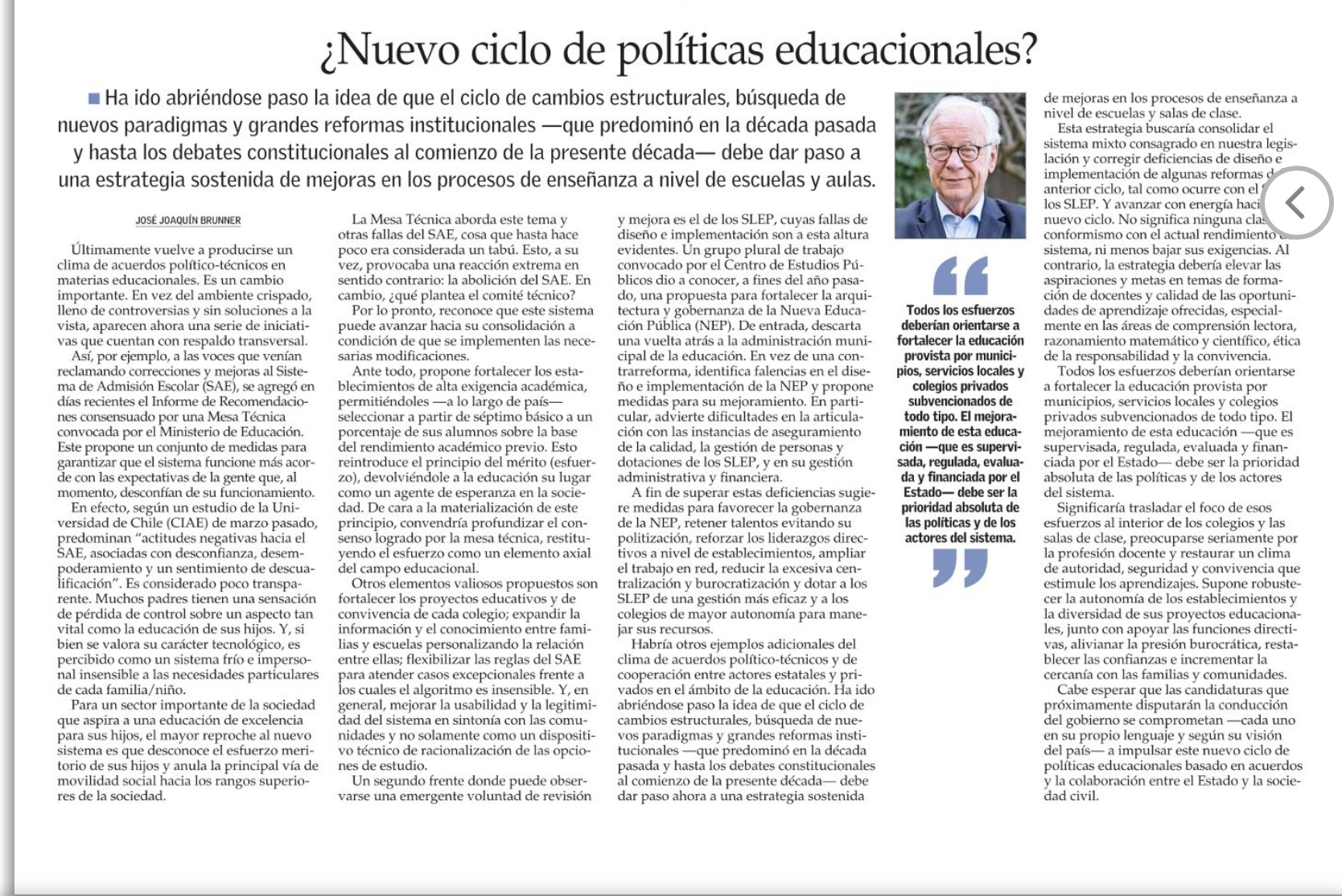
Screenshot
0 Comments